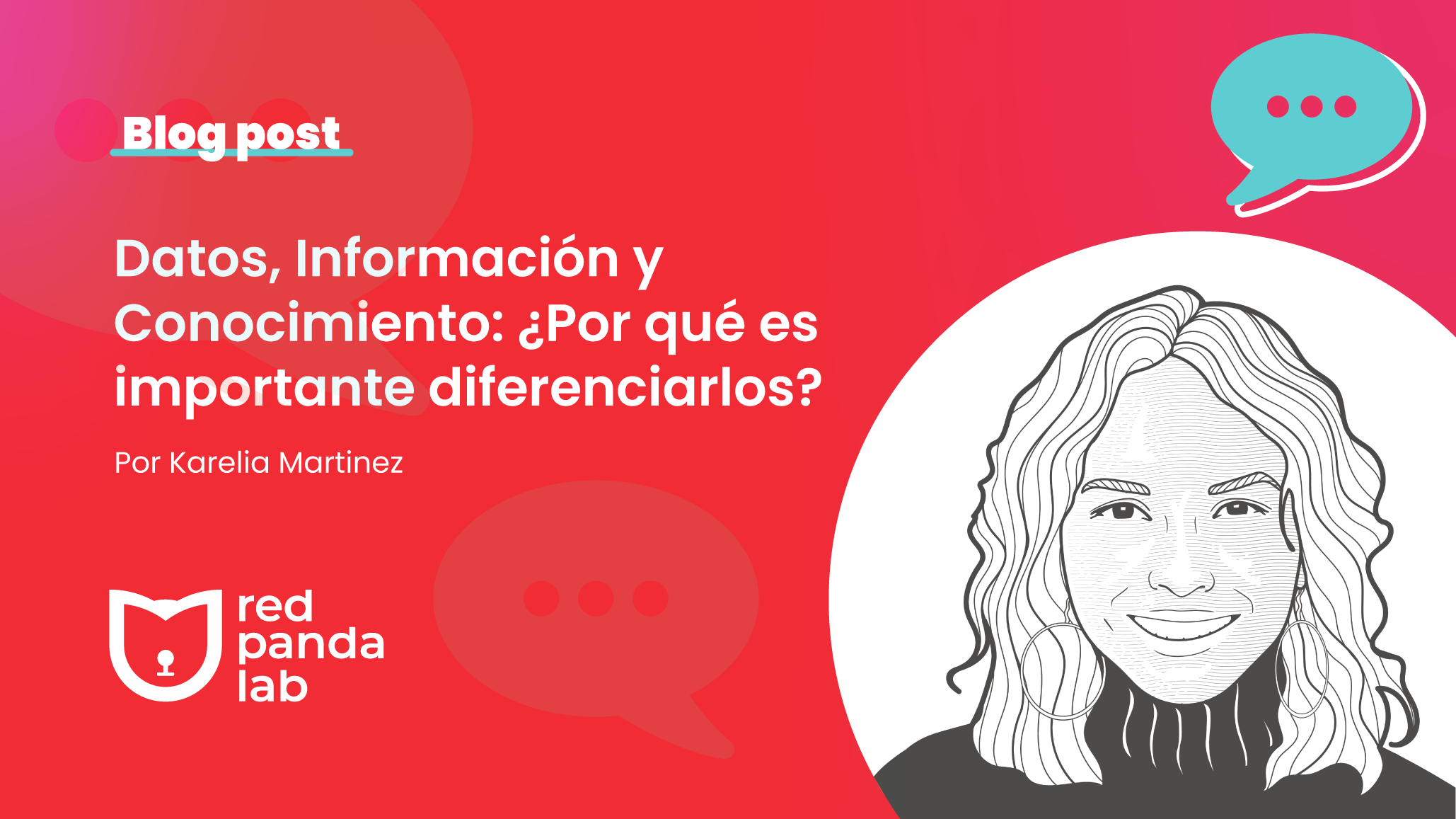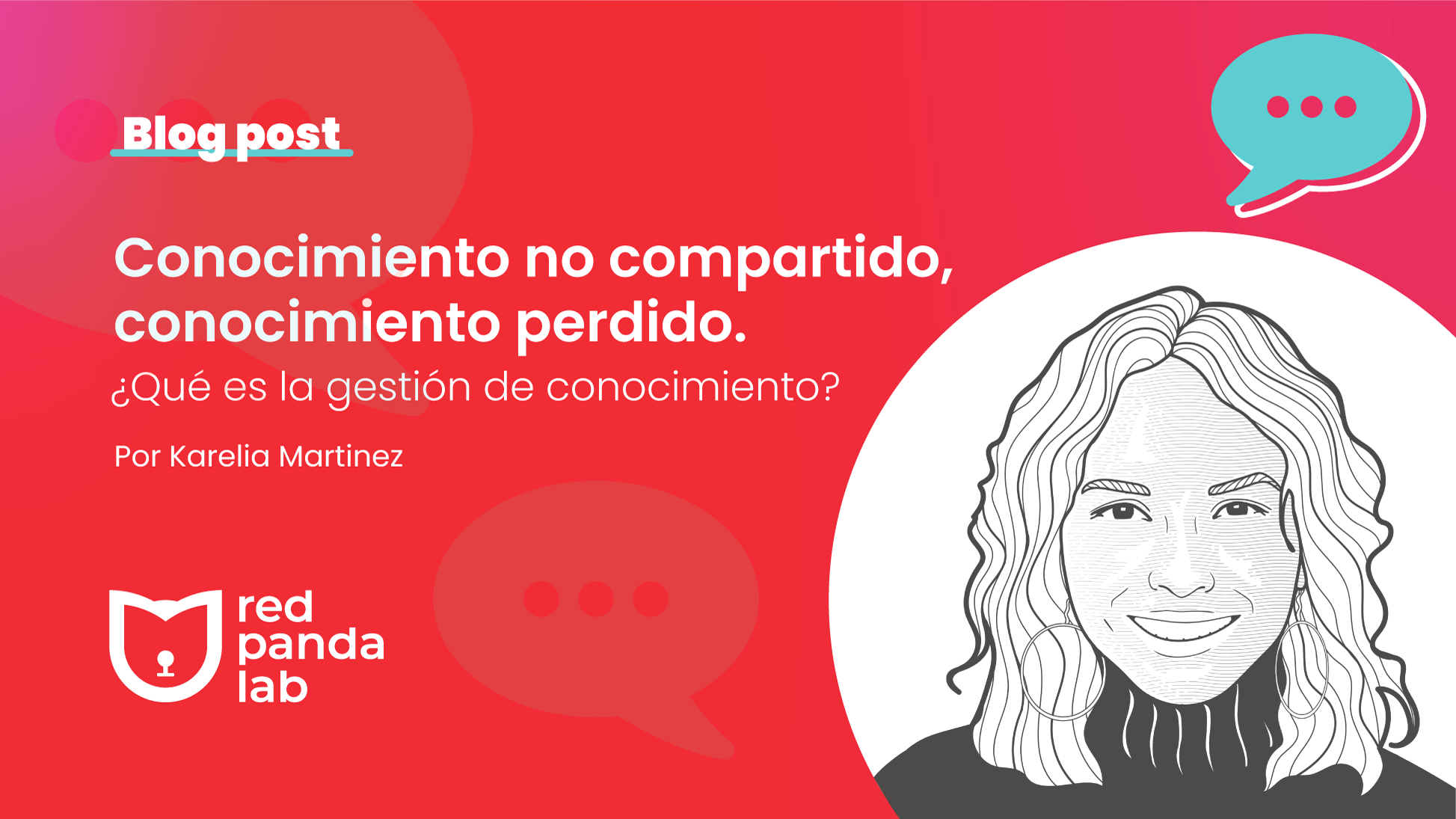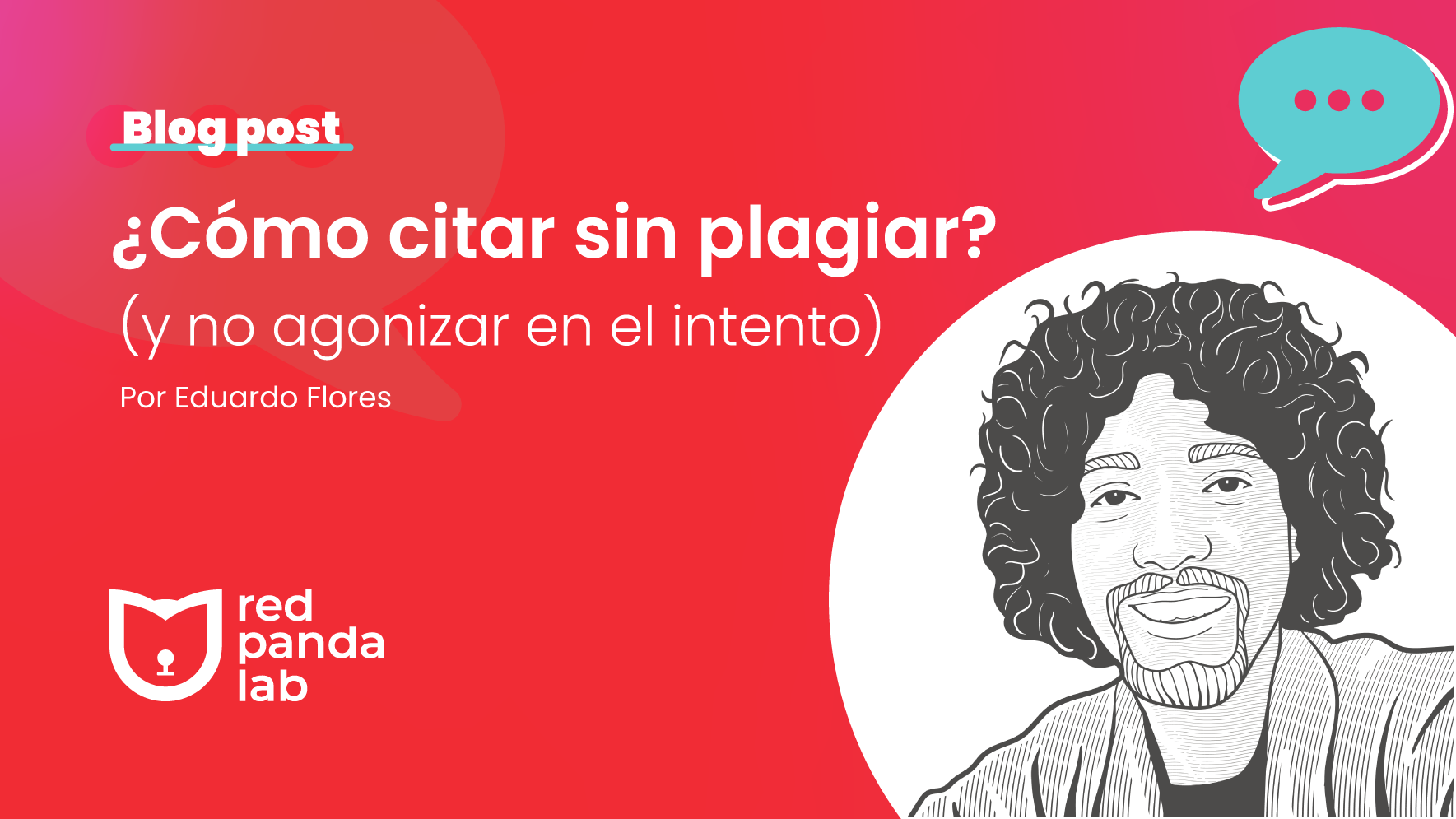“Somos una especie en viaje” (Drexler, 2017, 47s).
Estamos en un movimiento constante donde emergen y se configuran nuevos territorios. Desde los inicios, nuestra especie migra en distintas direcciones y latitudes. Pensar y hablar sobre aquellos relatos desde las diásporas es un ejercicio de la memoria. Y es ahí en el territorio vivido, donde todo acontece y se forjan los cambios.
La Guaira, Venezuela – 1966
Al fondo se vislumbraban centeneras de lucecitas de todos los colores. El barco se detuvo. No tenía permiso para atracar hasta la mañana siguiente. Tendrían que pasar una noche más embarcados. El mar estaba calmo y hacía un calor húmedo que traspasaba los cuerpos. Amparo tenía la voz rasgada, como una afonía que hacía días no se desaparecía y por primera vez después de más de 20 días en altamar sintió un leve apetito. Esa gente desconocida de La Guaira estaba de fiesta.
Aquella primera imagen la llamo, “la algarabía”.
Al día siguiente, a la hora anunciada Elena los esperaba en el puerto. Tenía un nudo en el estómago y nervios, muchos nervios. Se fundieron en un abrazo y entre sollozos le contó que estaba en estado, a la espera de su tercer hijo. También le contó que en el taller de costura donde trabajaba sin pausa, había escuchado que en la casa de unos señores estaban buscando una interna.
Acababan de arribar a Venezuela. El clima del trópico seco los acogía empapados en sudor. Con las valijas en mano se pararon y observaron el puerto, voltearon a ver atrás y el azul turquesa Caribe de la orilla se mezclaba en la línea del horizonte con el azul oscuro del mar profundo de ese océano interminable. Muchos días atrás quedaba Galicia, en una especie de olvido, en un sol de invierno. Allí quedaban sus afectos, una red ya fracturada que tardaría en recomponerse y unos hijxs huérfanxs. Las lágrimas comenzaron a brotar por su rostro mientras pensaba en su aldea. El océano se interponía. Amparo regresó su vista al frente.
Mientras avanzaban para agarrar la guagua que los llevase a Caracas, identificó las lucecitas de la noche anterior. Champas de colores y barracones.
Esta es una de las primeras imágenes de la emigración que quedó grabada en la retina de mi abuela a su llegada a Venezuela. Era inicios de 1966. Once años más tarde, regresó a su aldea en Galicia y junto a mi abuelo, montaron un establo de vacas para la venta de leche. Su lengua natal es el gallego, aunque luego aprendió castellano muy bien durante la emigración. Actualmente todavía hay palabras que dice en caraqueño, como “pasar el coloto” en lugar de “lampasear” y aunque su día a día es en gallego, siente una vergüenza profunda, bajo el argumento de que es una lengua inservible. Hasta el punto que cada vez que sube al pueblo para hacer algún mandado o ir al médico, se dirige en castellano tratando de disimular lo que su rostro, sus manos y sus piernas delatan y no pueden ocultar: el trabajo rudo, la tierra, los suelos que ha tenido que fregar y las humillaciones.
En 2010, en avión, atravesó por última vez el océano Atlántico en un viaje de “despedida”. Esa vez regresaba a Venezuela para despedir a su hermana Elena, quien ya nunca regresó de la emigración y quien, tras los efectos de un ictus, la vejez y la demencia se encargaron de borrarle la memoria inmediata. Sin embargo, semanalmente, cuando sonaba el teléfono y escuchaba esa voz rasgada del otro lado del hilo, había un brillo en sus ojos, un momento de calma y repentinamente recuperaba la memoria “Amparito, ¿es ti?” decía en gallego.
Centro de Acogida para Menores Extranjeros no Acompañados, Bolzano, Italia – 2009
En 2009 me ocupaba como educadora social en un Centro de Acogida para Menores Extranjeros no Acompañados conocido popularmente como la Casa Rossa debido al color de su fachada, en un pueblo a los pies de los Alpes italianos en la frontera sur con Austria.
Son pasadas las 8 de la tarde de un día entre semana. En la Casa Rossa los “usuarios” (como se les refiere en la jerga técnica social) son muchachos adolescentes, varones migrantes que en ese momento están recogiendo las mesas después de la cena. La banda sonora es música albanesa mezclada con ritmos balcánicos. Petrit y Mitgen me están ayudando a lavar los platos. Mientras yo los enjabono, ellos le pasan un agua y luego los secan y los colocan dentro de un armario donde se guarda la loza. Farid y Bahirim están en la terraza fumando un cigarro, otros dos se tiran en el sofá forrado de plástico roto que simula cuero color negro. Este es un hogar donde la monotonía no tiene cabida. Cada jornada es completamente diferente a la interior. Se trata de un Centro de primera acogida, lo que implica que un menor puede permanecer en el lugar un periodo de hasta seis meses mientras se barajan otras opciones y en tanto no cumplan la mayoría de edad, bajo el amparo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña. Las opciones a partir de aquí son varias.
Las personas procedentes de los países del este, como Albania y Kosovo, generalmente pasan a un régimen de acogida con familias de su mismo origen o parientes cercanos. Un tío, un hermano mayor, un primo lejano… que años atrás también, de forma clandestina, llegaron al mismo centro y posteriormente, encontraron un pegue como mano de obra barata en la construcción, en el campo o en el sector de la hostelería. Esta sería la opción más sencilla. Sin embargo, si proceden de Oriente, la cosa cambia y se complica. Algunos están de paso y su destino final es algún centro en Noruega, o en algún país nórdico donde las medidas de protección para las personas en situación de refugio son mejores que las que puede ofrecer esta región acomodada del norte de Italia. Otros, quedarán en un limbo, se les ampliará su estancia en este centro de primer nivel después de varias charlas insistentes con la trabajadora social del distrito y, luego, pasarán a un centro de segundo nivel, donde tendrán que insertarse laboralmente y encontrar algún trabajo a media jornada o en condición de practicantes en tanto reconstruyen sus historias. Ellos son los llamados efectos colaterales de las invasiones de los países “occidentales” en el santo nombre de la democratización. Sus cuerpos, extenuados han vagado hasta llegar a este pueblo apacible de los Alpes, a la espera de un estatus de refugiado, de exiliado, algún documento que los habilite para iniciar una nueva vida. Biológicamente son menores, aunque en realidad, son niños que habitan cuerpos, pensamientos y emociones de hombres adultos.
El reloj marca las 8 pm. Fuera es de noche y ya hace frío, el otoño está a punto de claudicar. Suena el timbre. Me seco las manos y le digo a los muchachos que continúen con lo que quedan. Farid me grita desde el balcón para decirme que abajo están los Carabinieri (policía italiana).
Miro por la pantalla del telefonillo y abro la puerta. Se escucha el sonido de las escaleras y unos pasos secos y firmes que se aproximan. “Buena será, lei é la educatrice in turno?”. Respondo que sí. Los invito a pasar a lo que viene siendo el “despacho”. Un viejo catre que simula un sofá con una manta estilo hippie en varios colores con flecos para disimularlo. Al lado, un frigorífico que ronronea de tanto en tanto donde guardamos bajo control los alimentos procesados que nos dan desde el banco alimentario: sándwiches, mozzarellas, salchichas, yogurts, chocolatinas, pasta fresca. Siempre cantidades dispares, los restos que los supermercados dejan de ofrecer por cuestiones de marketing y que todavía tienen vida comestible. Encima unos libros y un par de juegos de mesa, en el centro entre las dos ventanas un par de sillas mal encoladas y una mesa presidida por el gran manojo de llaves. Los Carabinieri entran con el nuevo usuario. No me mira, solo ve hacia sus pies, tiene un olor fuerte como si hubiera pasado mucho tiempo en la calle. La música de fondo ya no se escucha, en cambio hay un silencio escrupuloso. En sus cuartos, en el corredor y en la sala los muchachos permanecen inmovilizados, recordando su estatus de menores no acompañados, el día en que ellos también llegaron al centro, su periplo migratorio, anhelando su tierra, su gente, su vida antes “de”.
El oficial a cargo me cuenta que lo encontraron en un vagón del tren que venía del sur, desde Roma y que está indocumentado pero que parece menor. Le explico que tenemos lugar y que desde el Centro nos encargaremos de acompañarlo en el marco de las próximas 48 horas a la Comisaría de Policía para que registren sus huellas dactilares y le abran una ficha. Me extienden su hoja de control y la firmo. Se van. Cierro la puerta y los muchachos entran todos en el despacho con curiosidad de conocer al nuevo compañero. Farid, más resuelto se acerca y le pregunta en árabe su nombre. Él responde, se llama Sayed. Le hago algunas preguntas en inglés, solo me mira y mueve la cabeza como asintiendo. Automáticamente activamos el protocolo. Agarro el manojo de llaves y voy a uno de los roperos principales, agarro una muda nueva para él: calzón, camiseta interior de manga larga, suéter, pantalón grande, pero es el único que hay, un cinturón, unos calcetines, una pastilla de jabón, unas chinelas para la ducha y un pijama. Luego agarro un juego de sábanas, dos toallas (una para el cuerpo y otra para la cara) y una loción corporal con algo de perfume masculino incorporada. Con el resto de niños, que también son usuarios y a su vez tienen preocupaciones de adultos, lo acompañamos a su cuarto. Es el último cuarto de la parte trasera de la casa, hay dos camas y las dos están vacías. El ocupará la última cama que tiene vistas directamente sobre la ventana. Debido a su cansancio visible y su olor, lo acompañamos al baño para que pueda tomarse una ducha y cambiarse de muda. Bebe agua, no quiere comer, se encierra en su cuarto.
Volteo a ver el reloj del salón, son casi las 9.15 pm. Llamo a la cooperativa social y consulto si hay posibilidad de que, en los próximos días (a poder ser lo antes posible) puedan enviar a alguna persona de mediadora que hable o tenga conocimiento de farsí. A medianoche la gran mayoría de los usuarios duermen, o al menos, eso simulan. A esa hora hacemos cambio de turno entre el personal. Llega mi compañero y le doy el parte de la jornada. Le informo que el nuevo ingreso duerme en el último cuarto de la parte trasera, le digo que se ha duchado y no ha querido comer y que en los próximos días enviarán a alguien que pueda comunicarse con él.
Sayed pasó casi un año y medio en el Centro. Con el tiempo, todxs conocimos su historia. Después fue aceptado en un centro de segundo nivel en un pueblo cercano a unos veinte y pico kilómetros donde comenzó su formación técnica. Sayed es originario de una zona rural alejada de Kabul. En casi todos sus relatos mencionaba a su perro a quien tanto quería y de quien guarda unos recuerdos maravillosos. Emprendió su migración acompañado de un tío, luego que su padre, su madre y su futura hermana murieran. Su último día en la Casa Rossa, mientras esperábamos que lo viniesen a traer y veíamos en internet las noticias del día, me dijo que quería mostrarme algo. “Mira, ¿lo recuerdas?”. Era el suéter que andaba el día que había llegado al centro. Había crecido, parecía de un niño pequeño. Sayed nunca lo había tirado ni mucho menos lavado, ya que eso implicaría borrar el olor que todavía quedaba de su tierra. Ese suéter desgastado, sucio y con un olor fuerte era su única memoria material de Afganistán. En él permanecían las historias con su perro, el amor de sus padres, su escuela, su origen, el lugar desde donde partió.
Con el tiempo Sayed se mudó al centro norte de Italia, donde vive y trabaja actualmente. A veces, en sus redes sociales sube fotos con un niño con unos ojos muy vivos que se parece mucho a él. Intuyo que es su hijo.
Referencia
Drexler, J (2017). Movimiento [canción]. En Salvavidas de hielo.